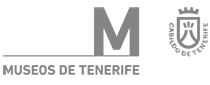Toda la casa era un hervidero de gente moviéndose en distintas direcciones ante la noticia que se había comunicado. Su extravagante señor había decidido, finalmente, que permitiría el acceso sin ponerle más trabas ni condiciones, como venía haciendo desde hacía muchos meses, demasiados. La buena se había difundido por toda la ciudad como un reguero de pólvora y se percibía algo extraño en el ambiente que presagiaba un cambio inesperado.
Por mandato imperioso dado al amanecer, se procedió a limpiar con vehemencia las escaleras de anchas balaustradas y delicadas maderas, los patios de ladrillos rojizos y los amplios ventanales desde los que todos miraban, incautos, hacia el exterior, esperando la hora en que el hecho iba a producirse. No se hablaba de otra cosa en las calles. Decían que las comadres hacían corrillos en las plazas, mientras compraban sabrosas viandas, olorosas y coloristas, de los valles cercanos, aún impregnadas de niebla y frescura de la región, con las que gustaban preparar distintas salsas -de fama- que hacían las delicias de sus risueños esposos, mientras algunos de los más ricos comerciantes extranjeros buscaban en los mercados, desesperados, la receta secreta de sus ingredientes.
A la hora convenida para la cita, temprano para ser más exactos, se escucharon armónicos sonidos de carruajes que se situaron delante del vetusto edificio. Alrededor de quince se podían contar, todos alineados en la calzada angosta donde apenas llegaba la luz, como esperando la señal del ansiado acontecimiento. Entonces, precedida de algunas de las más hermosas y acicaladas damas de la ciudad, se abrió paso con caminar seguro y andar ligero, augusta y erguida, como imponiendo la voluntad férrea de que había hecho mella para que dicha visita se produjese.
El sumiso cortejo, ante una enérgica señal de su mano, se detuvo en la puerta y ella sola comenzó a subir los escalones con una impaciencia tan subyugadora, que todo el personal –atemorizado- la contemplaba sin atreverse a mirar sus ojos, solo tímidamente el borde de sus ropajes. Al cabo del tiempo, casi una hora, abandonó la estancia sin dar crédito a lo que acababa de ver. Fue entonces cuando, con su voz de sonoridad intensa, gritó ejercer el derecho a estampar su rúbrica en el libro de visitantes, al igual que sabía habían hecho aquellos que pudieron admirar tan extraño prodigio. Un fenómeno del que se hablaba no solo en la comarca, sino allende las fronteras, llegando a despertar la intriga de algunos embajadores extranjeros. A pesar de su belleza, a pesar de su poder, y los intentos rogatorios de que hizo gala, no se lo permitieron, le negaron tajantemente la petición. Ella era… mujer.
Las colecciones de naturalia, animales, plantas y minerales proliferaron como hongos por la Europa del siglo XVI. Para tener una idea de su expansión baste señalar que entre 1556 y 1560, el coleccionista holandés Hubert Goltzius confeccionó una lista que incluía 968 colecciones de las que tuvo información -que conoció- en los Países bajos, Alemania, Austria, Suiza, Francia e Italia. Precisamente, muy importantes eran las italianas de Francesco Calceolari en Verona, Michele Mercati en Roma, Carlo Ruzzini en Venecia, Ulisse Aldrovandi y Fernando Cospi en Bolonia o Athanasius Kircher en el Colegio Romano. Entre las mencionadas sobresale la de Ulisse Aldrovandi (1522-1605), un curioso y destacado científico que vivía en Bolonia. Díscolo e insaciable coleccionista logró reunir en su gabinete hasta 20.000 piezas. Asimismo escribió tratados, como es el caso del Libro de los monstruos (curiosa publicación que invito a consultar a aquellos que no lo han hecho aún), así como una Dracologia, siete volúmenes en latín, precisamente sobre una de los especímenes más interesantes de su colección: un dragón (probablemente un lagarto de dimensiones considerables) que decía (vanagloriándose) había encontrado y matado a bastonazos en los bosques de los alrededores de Bolonia.
El animal (del que aún hoy en día se conservan discutibles restos en una habitación dentro del Museo de Historia Natural, Palazzo Poggi, Bolonia) fue expuesto en su época y a verlo acudía gente de todos los lugares, lo que podría representar el primer caso de exhibición temporal realizada en torno a una pieza de impacto (no olvidemos que acudían dignatarios, embajadores, comerciantes…) que luego dejaban su firma en un libro habilitado para tal fin (quizá una de las primeras evaluaciones de público que se pudo hacer antaño).
Un buen día por allí apareció Catalina Sforza lo más parecido a una reina que tenía Italia entonces. La obstinada Catalina llegó acompañada de quince carruajes y más de cincuenta damas, que se mostraron, al igual que su señora, muy sorprendidas por lo que decían se estaba mostrando. Cuando finalizó la visita, a pesar de su rango y del pavor que causaba su presencia, no la dejaron firmar en dicho libro. El motivo: se trataba de una mujer, a lo que yo añadiría, aunque en aquella época… no cualquiera…
Dra., directora Fátima Hernández Martín del Museo de Ciencias Naturales de Tenerife.